Mochila Wayúu
Por Artesanías de Colombia S.A.-BIC
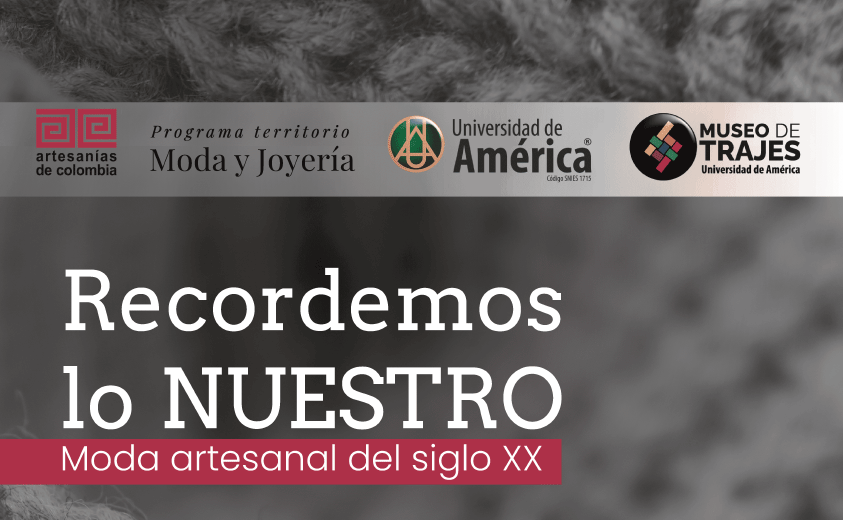
La tradición oral del pueblo Wayúu cuenta que Wale’ Kerü, una araña mítica, fue quien enseñó a las mujeres el arte del tejido, desde entonces, tejer ha sido una práctica iniciática: las niñas comienzan su aprendizaje durante el ritual de encierro (Asürülaa), que marca el tránsito hacia la adultez. Allí aprenden a tramar chinchorros, hacer mochilas en miniatura y diseñar sus primeras kannas, figuras geométricas que representan elementos de su entorno, clanes familiares y relatos espirituales
Aunque originalmente tejían con algodón cultivado, hilado e incluso teñido artesanalmente, desde mediados del siglo XX las tejedoras Wayúu adoptaron el uso del hilo acrílico industrial, facilitando mayor variedad cromática y mejor adaptación a los mercados, la técnica de crochet, introducida por misioneros católicos, también se incorporó, transformando las formas tradicionales sin alterar su significado simbólico
La mochila inicia por su base circular, que se teje en espiral con hilos entrelazados con precisión, luego, se levanta el cuerpo, se calculan matemáticamente los puntos del diseño, y se incorporan elementos como la gasa (cargadera tejida en telar vertical) y los cordones de cierre, que se elaboran mediante el "telar humano", una técnica tradicional que requiere del uso de pies y manos para torcer los hilos
Las Wayúu diferencian sus mochilas según su uso:
- Susu: mochila tejida a mano, comúnmente hecha con algodón o hilaza, con diseños y colores variados, reflejando la identidad cultural de la comunidad.
- Kattowi: mochila de malla resistente, hecha con materiales como fique, cuero de chivo, curricán o hilaza, se utiliza principalmente para transportar objetos pesados.
- Ainiakajatu: mochila de viaje, más grande, usada para llevar chinchorros o ropa.
- Kapatera: mochila del hombre viajero, que carga en burro junto a alimentos y presentes en visitas familiares o matrimoniales
Es por esto que la tejeduría Wayúu no es solo un oficio económico, sino una herramienta de pedagogía cultural, desde la infancia, los Wayúu aprenden a tramar hilos jugando con figuras de manos (Asoulajawaa) o diseñando muñecas de barro (Wayunkeera), que luego visten con miniaturas de la vestimenta tradicional.
El tejido enseña disciplina, estética, pensamiento lógico, respeto por los mayores y conexión con el territorio, por eso, cuando una Wayúu teje, no solo produce, sino que narra, recuerda, transmite y transforma.
A pesar del auge de la mochila Wayuu en la moda internacional, las comunidades enfrentan retos como la apropiación cultural indebida, la explotación de su imagen y la falta de garantías justas para sus artesanas, por eso desde Artesanías de Colombia han acompañado a comunidades a través de formación, acceso a ferias y protección de su propiedad intelectual colectiva, promoviendo la comercialización ética desde un enfoque cultural y participativo.
Es por eso que desde Artesanías de Colombia S. A. BIC, en alianza con el Museo de Trajes de la Universidad de América, invitamos a todos los colombianos a sumarse a esta labor de memoria y reconocimiento, queremos rescatar las historias que habitan en cada prenda. Si en tu casa conservas una pieza de moda artesanal usada entre 1960 y 1980, compártela con nosotros, envíanos una fotografía sobre fondo blanco al correo agalindo@artesaniasdecolombia.com.co y hagamos juntos visible el legado que nos une como país.
Fuentes:
- Portal SIART – Artesanías de Colombia: “La mochila Wayúu, parte de la tradición de Colombia”.
- Memoria de Oficio de la Tejeduría Wayuu, Artesanías de Colombia S.A., 2016.
- Diagnóstico de Oficio. Tejeduría Wayuu – Técnica Crochet, Fundación Cerrejón y Artesanías de Colombia, 2016.
- Asalijawaa. Buscar en la mochila de la memoria, Artesanías de Colombia, 2021.




